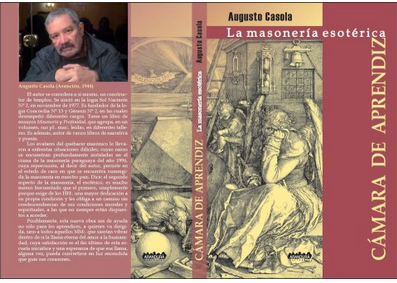Al
cerrar tras de sí la enorme puerta de nogal, le acaricia el rostro la
brisa fresca que fluye del paisaje del
bosque cautivo en el marco del cuadro y llega hasta sus oídos el gorgoteo
incesante del arroyo al correr por el cauce donde acaba la pendiente del valle,
alfombrada de florcillas multicolores sobre las que ondulan mariposas en
torbellinos de luz.
Contempló
su habitación iluminada por el sol. La luz amortiguada cruza el denso cortinaje
del amplio ventanal de molduras trabajadas hasta en sus mínimos detalles por
las manos hábiles de los artesanos del reino.
Ante
su presencia de hechicera, tras un breve temblor, los pequeños seres vuelven a alentar y se integran al reverbero vegetal del horizonte, absorto en el tenue
navegar de sus nubes.
Los
soldados de plomo desfilan en ordenada sucesión de columnas elegantes.
Los
tamborileros enloquecen en su felicidad de latón, golpeando en frenético y
descompasado ritmo los instrumentos que sostienen en la
cintura con gruesos cinturones negros que destacan el rojo vivaz de los
uniformes.
Las
muñecas, coquetas y frívolas, sentadas en un rincón, vuelven a tomar el hilo de
antiguas conversaciones interrumpidas y
el saltimbanqui, todo rojo, verde y oro, evoluciona en temerarias
acrobacias creando una red de arco iris
policromos al cruzar el espacio en arriesgada sucesión de pies y manos que van
y vienen, cortando, con un silbido, el aire fresco y puro que brota del paisaje
del cuadro ubicado en una de las paredes
de la habitación.
De
allí se extiende y cobra vida hacia el bosque pintado, el tornasol de arreboles
que huye de un poniente absorto. Los árboles liberan el susurro del viento
adherido a sus hojas al sobresaltarse a causa del canturreo del arroyo que se
desliza y acaricia los vértices gastados de las rocas y el cantizal del fondo
de su lecho.
Es
gracias a ella que el cuarto se amalgama a la magia de ese alucinante
calidoscopio de colores, risas y sonidos, para crear el tiempo misterioso de
vivir a través de la
Princesa.
Claro que sus padres, el Rey y la Reina , no imaginan la
fantástica cosmogonía de esa galaxia secreta. La fascinación acaba ni bien
algún extraño accede al recinto, que recupera de inmediato su aspecto deslucido
y anodino de realidad. Los profanos ven un dormitorio infantil desordenado y un
cuadro desteñido y cursi colgado de la pared.
Las
otras habitaciones del palacio siempre despertaron miedo en la Princesa. Salones
desleídos que parecen esconder la amenaza de extraños sortilegios, desdoblan en
una ansiedad opresiva que la hace temblar de pies a cabeza cada vez que cruza
frente a sus puertas cerradas.
El
traqueteo de las ruedas sobre el pavimento cesó cuando el vehículo se detuvo
frente al portón del castillo y fue reemplazado por el taconeo de los botines
de la Reina que
resonaron urgentes dentro del silencioso corredor que conduce al aposento de la Princesa.
Sonrió
a sus amigos que uno tras otro volvieron a adoptar la máscara de juguetes
comunes. Los colores fulgentes del cuadrito se replegaron hasta adquirir el
tono opaco que se ofreció a los ojos de la Reina cuando abrió la puerta y tomó una mano de
la niña.
Atravesaron
el largo corredor de paredes oscuras que resudan su humedad añosa de dolor y
lágrimas.
A
la entrada del castillo se accede luego de recorrer un extenso sendero -
flanqueado de rosales multicolores en constante floración - que va a desembocar
ante el enorme portón de hierro labrado. Allí está el carruaje, cuyo delicado
diseño causó en la Princesa ,
como siempre que lo veía, una inexplicable sensación de placer.
Ella
misma no podría asegurar si la impresión era originada por las ruedas con
engarces de piedras preciosas, por la nívea blancura de los asientos o por la
espléndida sonrisa del joven paje que hace
de conductor y de quien se
sabe secretamente enamorada.
El
la saludó con una breve pero elocuente inclinación del torso, quitándose el
sombrero de plumas con el que tocaba siempre su cabeza rubia.
Los
caballos blancos, empenachados, a duras penas contenían su fogosa inquietud de
caminos mientras esperaban entre relinchos y resoplidos golpeando, en breves
saltos, sus cascos contra el pavimento, marcando un ritmo que recordaba al
de los alegres bailarines de mazurkas y
polkas de las fiestas que eran frecuentes en los salones del Rey.
Los
otros príncipes, los que subieron a lo largo del trayecto, la llamaban a
gritos, riendo entre sí y haciendo morisquetas para urgirla a acompañarlos.
Ellos también iban cubiertos de esplendorosos vestidos de ricas telas
coloridas, el atuendo adecuado a los príncipes y princesas de su edad.
Giró
hacia la Reina
que inclinó el altivo porte para recibir un beso y luego, corriendo, la niña se
dirigió al carruaje, donde la algarabía crecía por momentos.
Su
madre no pudo evitar el secarse de la mejilla la humedad de la saliva
depositada con el beso y lo hizo, como de costumbre, aprovechando la
distracción de la Princesa
que subía a la carroza.
Al
tiempo que el paje restallaba el látigo sobre las cabezas de los corceles de
blancas crines, ricamente adornadas, la Princesa volvió hacia la Reina su rostro, sonriente y
mongólico y el viejo ómnibus arrancó, rumbo a la escuela de niños especiales.