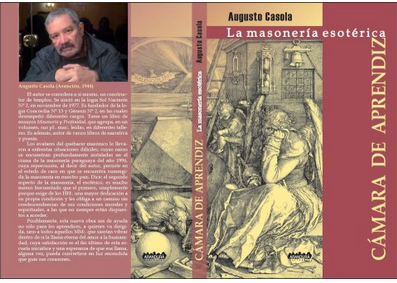El Stradivarius
1
De niño, el atractivo principal para ir de visita a lo de la tía
Petronila, era ver acuatizar el hidroavión de Aerolíneas Argentinas, en
ese raudo deslizar de esquís sobre el agua de la bahía, hasta detener su
avance y quedar oscilando sobre las olas de la superficie, en espera de
la pequeña lancha que traslada a tierra a los pasajeros, señoras y
señores que, en mi opinión de entonces, debería ser gente muy principal
para poder darse el lujo de viajar en avión de Buenos Aires a Asunción.
Descienden del avión a la lancha con cuidado, de a uno, con ambas manos
apoyadas en la barandilla de la escalera, sin poder evitar el sobresalto
causado a veces por el oleaje, muy picado si sopla el viento norte.
Las damas van vestidas en colorido contraste de variados estilos de
conjuntos para viaje: una en terciopelo negro y blusa de grueso crêpe de
seda blanco y sombrero, otra gasta un trajecito en lanilla beige con
blusa y boina marrones, aquella con un traje de chiffon de algodón y un
sombrero de ala ancha, la de atrás, falda estrechas en colores claros de
lana y que cubren hasta más abajo de las rodillas donde se ensancha en
volado. Los caballeros, en cambio, muy sobrios en el vestir, van de
traje y corbata, a veces un pañuelo en el bolsillo superior y casi todos
cubierta la cabezo con un sombrero de fieltro con el que saludan a
familiares y amigos que les esperan en el puerto.
Es de tarde con la brisa vespertina que desde la bahía, anuncia la
proximidad del crepúsculo color naranja que acaricia el edificio del
club Mbigua y a uno que otro lanchón de cuyas chimeneas escapa el humo
espeso de la caldera a leña, en tanto las aves oscilan recostadas contre
el alto cielo azul, salpicado de nubes blancas, serenas, semejantes a
navíos que quisieran reproducir el todavía agitado trajín de la hora que
cruza ante mis ojos distraídos, desde el balcón alto de la casa de la
tía, desde donde miro pasar el tiempo.
La puerta cancel que da sobre la calle Montevideo se abre y da acceso a
un breve descanso, antes de comenzar a subir las gradas, ya sin
interrupción, hasta desembocar en un vestíbulo donde se encuentra un
juego de mimbre, con almohadones de fundas floreadas, sobre las que
solemos sentarnos a conversar con Plinio, las veces que está de visita
en Asunción, porque vive en la Argentina o a mirar el álbum de
fotografías, entretenimiento favorito de Ninina, una de mis primas,
porque cuando me escucha llegar, Kila, su hermana, huye como de la
peste, tal vez, pienso ahora, porque le molestaban las criaturas, como
ocurre tantas veces con esas personas feas y sin gracia, como era ella,
tan diferente a su hermana Ninina, sonriente y encantadora en su
plenitud de mujer bella…¿cuántos años tendría entonces?
El tiempo estalla con fuerza inusitada cuando apoyo una mano sobre el
gastado picaporte de bronce que cede sin dificultad a la presión y hace
que la gigantesca puerta de madera, tallada con dibujos similares a
racimos de uva, se abra sin ruido para permitir mi acceso a las 45
escalones que conducen a la antesala que precede al gran ambiente y es
la pieza principal, donde la tía Petronila guarda la imagen de la
Virgen, dentro de un nicho, frente al cual permanece encendida una
candela roja.
Es una habitación grande, con muchas sillas de respaldo alto que rodean a
la mesa comedor, cubierta con un mantel de ao-poí donde solíamos
servirnos la merienda: de cocido hecho con azúcar quemada que cruje y
despide un humo espeso y oloroso cuando cae sobre él el carbón al rojo
vivo que una de las primas quita de la hornalla.
Las hojas de la puerta vidriera del balcón están recogidas y las
persianas entornadas, permiten ver los destellos del sol poniente de
otoño, cuyos reflejos centellean sobre el agua de la bahía antes de
esconderse del todo para dejar el agua, la calle y las casas, sumidas en
el color desaprensivo y ceniciento que adquieren los sitios olvidados
cuando se los quiere revivir, como si eso fuera posible y, sin embargo,
sin apenas darme cuenta, estoy allí, con mis pantalones cortos y una
camisa blanca de mangas largas, porque puede refrescar, dijo mamá, que
ahora se aparta de mí y desde donde estoy, apenas percibo el cuchicheo
de las señoras en la otra habitación.
Estoy solo frente a la Virgen que no mira nada con sus ojos de yeso,
saturados de ternura, se pierden en un paisaje desconocido de beatitud.
El balcón entreabierto me llama con insistencia porque de nuevo tengo
11 años y puedo oler a cocido en la tetera de siempre, al lado de la
lecherera y el canastillo de pan, con esas galletas sabrosas que derrito
en el cocido con leche para tragarlas luego con fruición y casi sin
masticar que la tía Petronila sabe que a mí me gustan.
La brisa que llega de la bahía es fresca y al cruzar el balcón, mueve
el mantel de sobre la mesa de esa enorme sala- comedor, el sitio de la
casa más familiar para mí. Da al largo corredor con baranda de hierro y
pasamano de madera que hace de perímetro a la profunda área de abajo al
que llaman el almacén. Es allí donde se encuentran acopiados los
productos que luego viajarán aguas arriba o aguas abajo a partir de la
playa Casola, tan conocida para las lanchas de cabotaje comercial que
con su chus chus característicos van y vienen los días de entre semana.
Pese a que no me resulta desconocido, por el corredor no suelo
arriesgarme con frecuencia desde aquella vez en que el tío Florencio
abrió de golpe la puerta de su pieza, vestido con un largo camisón, todo
blanco él, de la cabeza que luce un ponpón, a los pies, calzados en
unas chinelas acolchadas, muy gastadas, que dejan ver en parte el dedo
gordo del pie y la uña como pezuña que reclama la urgencia de un recorte
y me preguntó a los gritos quién era yo y por qué estaba allí y siguió
gritando como un energúmeno hasta que vino mamá y le apaciguó explicando
que yo era su hijo. Pero el viejo siguió mascullando en contra de la
falta de educación que le dan a sus hijos las madres de ahora y otras
cosas desatinadas que no entendí.
Claro, esa vez me asusté mucho y volví a la pieza grande - entre
sollozos reprimidos, tomado de la mano de mi mamá - de donde sale la tía
Petronila que clava una mirada dura en los ojos del tío Florencio quien
baja la vista, sumiso y al parecer avergonzado, porque ensaya una
sonrisa y sin dirigirse a nadie comenta en son de burla:
- Parece que medio se asustó el chico éste de Fany - y ríe bajito, con
mal disimulado sarcasmo, como suelen hacer los viejos, que de puro
viejos ya son medio idos, pensé entonces y enseguida se replegó a su
habitación, empujado por la fuerza emanada de los ojos de tía Petronila,
que no se apartaron de él hasta que desapareció de la vista.
Después de un rato, cuando ya todo volvió a la normalidad, escuché el
sonido inconfundible de un violín. Una escala limpia que aún hoy
mantengo viva en la memoria y puedo recordar a voluntad. Exquisita
interpretación de un virtuoso, pues sólo un maestro es capaz de hacer
vibrar así las rebeldes cuerdas de ese instrumento. Ya fuera de peligro,
consolado, dejé de lloriquear y le pregunté a mamá si el que tocaba era
el tío Florencio.
- Vamos a tomar la merienda - exclamó exigente la tía Petronila. Esa fue
la única respuesta que obtuvo mi pregunta.
Ya al atardecer, cuando volvíamos a casa subiendo la calle Montevideo
para tomar el “Merceditas”, me dijo mamá:
- Es el Stradivarius del tío Florencio.
2
- Este invierno de 1709 resulta especialmente frío aún para la
Lombardía - piensa Antonio mientras con pasos sigilosos atraviesa el
taller todavía dormido a esa temprana hora de la mañana, la siguiente a
la fiesta que de sorpresa le ofrecieron sus hijos – sonríe para sí -.
Desean que me sienta mejor, después de todas estas semanas de adustez
que no pude controlar…, y no es para menos. Cumplir 65 años es vivir a
tiempo prestado, pero ¿quien le quita de la cabeza a Omobono que me va a
poder sobornar para que le trasmita el secreto? – ríe por lo bajo, con
esa risita aguda y forzada que suelen gastar los ancianos cuando ríen
sin ganas, con una mezcla de cinismo, rencor, sarcasmo y avaricia, nunca
se sabe si hacia ellos mismos o hacia la vida dentro de la cual, las
proporciones de cada uno de sus elementos se confunden, se mezclan y
hacen imposible establecer la ecuación que pudiera explicar su razón de
ser.
- … como si fuera posible… - termina la frase en voz baja, con esa nueva
costumbre de hablar solo adquirida tiempo atrás. Una nueva manía del
viejo maestro para burla de los aprendices que, en sus horas de ocio y
cuando no existe la posibilidad de ser observados por Omobono, lo imitan
y se ríen de él.
Pese al intenso frío, el sol ya alto, brilla en el límpido cielo de
Cremona y se descarga sobre la Piazza frente a la cual están ubicados la
casa y el taller de Antonio Stradivarius y sobre el valle, ahora
blanco, que desciende en suave pendiente hacia el río Po, escondido en
el bosque de arces que se extiende hacia el norte, cuando la primavera,
con un frondoso agitar de hojas y que ahora ofrece el triste paisaje de
garras artríticas elevadas en inútil plegaria hacia una providencia
insensible a su sufrimiento.
- Se me parecen – exclama con disgusto y en voz alta, ahora que está
seguro de que nadie puede escucharlo -. Elevan sus manos al igual que
yo, una plegaria sin esperanza de respuesta.
Se detiene sobresaltado porque el sonido de la brisa lo envuelve en el
clamor olvidado de una melodía en otro tiempo conocida, que repite su
nombre en el susurro inconfundible del lenguaje de las hadas. Él conoce
bien esa brisa. Es suspiro y exigencia. Reclamo inconfundible de algo
por cumplir, memoria exigente del olvido que regresa, no para rogar o
negociar sino a cobrar cuentas morosas.
- Estáis cerca del río – le susurra la brisa -, en el mismo sitio donde
nos encontramos la primera vez.
- Si… - responde Antonio dubitativo, para agregar luego con mayor
energía y entusiasmo, como saliendo de un profundo sueño -. Sí, fue casi
¡aquí mismo!
La brisa lanza una carcajada inconfundible y le obliga a sostener con
una mano el sombrero de alas anchas que se colocó antes de salir, para
protegerse del intenso frío de la mañana. Pese a la brisa que rodea a
Antonio, puede observar que las pocas hojas adheridas a las ramas de los
arces siguen inmóviles, con esa inmovilidad sólo posible en las cosas
muertas.
- En realidad – dice Antonio tras superar el primer sobresalto que le
causó el encuentro -, sin darme cuenta, vine aquí a buscaros.
- Lo se – responde el hada -. Por eso vine.
Antonio lanza un suspiro que pudiera ser de satisfacción.
- Os tuve olvidada mucho tiempo – dice Antonio en tono de disculpa.
- Es natural - responde el hada, posada sobre una de las pocas hojas de
un arce especialmente fuerte -. Me cansé de llamaros, Antonio.
- Sí – acepta el anciano con la cabeza gacha -. No tengo excusas para
justificar mi falta de atención para con vos.
- Pese a todo cuanto me debéis – insiste el hada con el susurro helado
que congela el lóbulo izquierdo de la oreja de Antonio y le hace tiritar
a causa del escalofrío que le recorre el cuerpo enjuto y algo encorvado
ya por los años que abriga más con el pesado sobretodo de piel que lo
cubre.
- Quedó tan lejos todo aquello…, corría el año de 1665. Yo era joven,
fuerte, ambicioso – murmura cabizbajo - ¿Quién iba a pensar entonces en
la necesidad de recurrir de nuevo al hada del bosque?¿Quién iba a pensar
que sería un viejo? Desde hace años soy conocido de reyes y
emperadores, me carteo con Antonio Vivaldi, con Teleman, con Pergolesi,
con Juan Sebastián Bach, son los compositores más renombrados de esta
época, soy adulado por intérpretes magníficos y destacados virtuosos por
la belleza y calidad del timbre distintivo de los instrumentos que
fabrico, por la perfección de sus detalles y las órdenes de trabajo
sobrepasan la capacidad de mi taller al que llegan embajada tras
embajada de los reyes de toda Europa a encargarme, ¡que digo!, a rogarme
la fabricación de piezas musicales. En 1.682 el rey de Inglaterra
solicita un quinteto completo, en 1.688 es Carlos II, rey de España,
quien hace el reclamo. En 1.690 el Gran Duque de Toscana, Cósme II de
Médici por poco viene él mismo a solicitar “de vuestra magnificencia el
honor de elaborar para este ducado la importante serie de instrumentos”,
me escribe de puño y letra; un poco más tarde el rey de Polonia,
Augusto, me encarga para su orquesta, la construcción de doce violines.
- Ahora mismo, a duras penas doy a vasto, con mi pequeño taller, para
satisfacer el deseo de los poderosos. Superé en mucho a mi maestro
Niccolò Amati alguna vez considerado insuperable pero ahora…, ahora todo
es diferente. Niccolò está muerto, Hierónymus es mediocre, la famiglia
Guarnieri no me llega ni a los tobillos y nadie, nadie en realidad,
pretende fabricar un violín mejor a los elaborados por los stradivari –
al hablar, Antonio eleva el tono de su voz hasta concluir las últimas
frases casi a los gritos.
Vuelve a caminar seguido por la brisa insidiosa que sin intención de
abandonarlo, lo circunda igual a un moscardón molesto que repite el
zumbido exasperante de su escarnio:
- ¿Me estáis buscando, maestro? ¿Tenéis algo que solicitar de mí? Hace
años, cuando erais apenas un mozalbete vine en vuestra ayuda, pero
después de habérosla dado, olvidasteis mi existencia. Qué ingratitud,
Antonio. Y qué soberbio os habéis vuelto.
- Estuve muy ocupado en trabajar las obras de arte que me entonces me
enseñasteis a crear – mira a su alrededor con desconfianza, para estar
seguro de que nadie lo pueda oír -. En cada una un poco de tu vida,
dijisteis -. La mezcla para hacer la cola, la composición del barniz,
con esa pizca de sangre humana, la curvatura casi imperceptible en el
diapasón, el mínimo desvío del puente que se aparta apenas del eje del
cordal y la secreta relación amorosa entre la voluta, el mango y el
alma, esa maravillosa trilogía que asegura la convexidad áurea de la
tapa; el todo igual a cualquier otro instrumento y sin embargo,
distinto, único…Lo sé, hada, lo sé. Os lo debo todo y sin embargo, actué
con ingratitud, pero estoy dispuesto a compensaros con lo que pidáis,
pero…, miradme: estoy viejo y achacoso.
- Sin embargo, una vez más, vais a pedir algo – y agrega la brisa en un
susurro -. Decid pues: ¿qué queréis?
- Tengo miedo a la vejez y más miedo, a la muerte.
3
No se si a todos les ha de ocurrir lo mismo a los 40, a los 50, pero al
alcanzar los 65 años, por alguna razón que no me explico, pareciera que
se necesita volver al pasado, tal vez para recuperar algo de esos
túmulos dispersos donde persisten restos de fe e ilusiones, ese mundo de
la infancia, de la adolescencia, de la juventud, que repentinamente se
descubren agostadas y ausentes, perdidas en un océano de acontecimientos
que a lo mucho, no hicieron otra cosa que acumular años, grasa, canas y
arrugas y cuya importancia, el verlo así vasto y deshabitado, mueve a
escarbar en la realidad yaciente, enterrada con la propia vida que se
dejó al transitar su camino.
Este es un preámbulo necesario para explicar – o tratar de explicar –,
la razón de ser de este relato un tanto traído de los pelos, lo
reconozco, pues no es lo que en un principio me propuse narrar. Es algo
que me sucede desde hace tiempo y cada vez con mayor frecuencia: pienso
en algo que elaboro en la mente y acabo por escribir otra cosa,
relacionada a la idea primigenia, es cierto, pero otra cosa.
¿Dónde me quedé…? Ah, sí, claro, hablo de los 65 años como si fueran
nada más que 30 o a lo más 40 y sin embargo, sé perfectamente que lo
hago para esquivar, una vez más, la responsabilidad de presentar las
cosas tal cual ocurrieron o, al menos, a mi me pareció que ocurrieron
así, pues las imágenes se confunden y tras un breve resplandor, vuelven
de nuevo a esa penumbra de donde no se las puede apartar con facilidad,
ese ambiente propio de los fantasmas del pasado que persisten allí para
incomodarlo a uno, que tiene ganas de escribir – cosa que tampoco dura
mucho, últimamente.
Lo cierto es que a medida que se envejece, las cosas pierden su realidad
y se transforman en dibujos sin relieve, parecidos a esos con que los
niños embadurnan sus cuadernos para crear caricaturas de las casas y
surgen puertas, ventanas, techos, chimeneas, humo, nubes, resultado de
la imaginación de cada uno de ellos y de su mayor o menor habilidad para
el dibujo, fachadas de lo que no existe, meras proyecciones de lo que
fue concreto y palpable como la casa de Pepe, la de Pipe, el negocio de
los tíos de Carlitos, el árbol de mango en casa de don Ramón, el papá de
Rosaurora y hasta el gigantesco vapurú, casi llegando a la esquina de
Caballero y Teniente Fariña, al lado de la casa de Papilo y cuya raíz
enorme sobresalía de la vereda, a la que mantenía cubierta de frutitas
negras que, al ser pisadas, despedían un olor dulzón y empalagoso. Pero
alguna vez, Pepe, Pipe, Carlitos, don Ramón, Papilo y yo, vivíamos cada
uno con sus padres o encargados, como decían en esos días las notas
remitidas desde la escuela, cada uno en su casa, con el perro, con la
criadita y todo eso entonces, era real. Normal. No podía ser de otra
manera.
Con el transcurrir del tiempo, todo se desdibuja para perder su
significado y ofrecer el aspecto anodino y desleído de cartones
pintados, sin vida, mamarrachos bastardas de nada, porque allí donde
están, tampoco hay nada.
Hasta los olores familiares carecen de presencia física en el juego
perverso de la memoria obnubilada de tiempo. Procura revivir aromas
extintos de jazmines y azahares, el olor característico entre espeso y
dulzón del agua de la bahía, conformado de aceite, cochura de galleta de
la panadería cercana y la catinga penetrante de los changadores que ya
no están porque se volvieron sombras y trajinan dentro de uno, vestidos
con las ropas fuera de moda y hasta ridículas de entonces, si se las
mira con ojos de hoy.
Es difícil sacudir esa sensación, empecinada en dar vueltas alrededor
de uno. A veces hasta consigue desplazar la realidad de esa edad que
uno tiene hoy para dar paso a la desenfrenada tentación de meterse por
las grietas que se anuncian en las gruesas rajaduras de casas semi
derruidas, hartas de soportar su presencia en esta vida, muy parecidas a
esos ancianos encorvados y tenaces que se niegan a soltar el piolín
del tiempo que les resta, cada uno asga con sus manos sarmentosas de
cadáveres irredentos que ya son aunque sigan implacables poseídos de su
mezquindad, de su persistente maldad de siempre, de su codicia, sin ver
ni querer ver otra cosa fuera de ese momento que alientan, seguros de
estar vivos, seguros de encontrarse de este lado, todavía.
A mi me espantan los viejos y las casas viejas porque yo también me
interné en el sendero sin retorno que transitan, sólo que desde hace
más tiempo y quizás, nada más que quizás, sin ser concientes de la
horrorosa inutilidad de su absurdo.
4
- Le tengo miedo a la vejez y más miedo, a la muerte – Antonio se
expresa en un tono de voz cortada por la angustia.
Cae sobre el valle, de pastos resecos y árboles de ramas agarrotadas de
frío, una calma extraña, compuesta de silencios tan breves como pausas
de eternidad. Después, el hada vuelve a usar su lenguaje de viento para
contestar con ira contenida:
- Cuán atrevido os habéis vuelto, Antonio ¿me pedís la inmortalidad? ¿me
pedís la vida eterna?
- Sí – responde el anciano, enfático y tembloroso -. Os daré lo que me
pidáis a cambio – a sus palabras sigue la ráfaga burlona de una
carcajada.
- ¿Qué puede darme a mí un pedazo de carne que ya huele a muerto?
- Algo habrá que queráis.
Zumbido.
- Cualquier cosa – agrega Antonio con la voz quebrada en un sollozo,
mientras estruja entre sí los dedos de sus hermosas manos.
- Tal vez – contesta la brisa -, os pueda satisfacer en esa inmortalidad
que pretendéis…, pero no sé si será suficiente castigo a vuestra
insolencia.
- ¿Castigo? Pero ¿qué decís? ¿Castigo la eternidad? Que sandez en
vuestra boca.
- Avanzad hasta el río congelado. Allí atrapado, veréis un tronco de
arce. Tomad de él lo que sea necesario para construir un violín, nada
más. Uno sólo. Llevad el material a vuestro taller y fabricad allí, sin
ayuda de nadie, sin que nadie os vea, sin que ninguno de vuestros
aprendices llegue a tocarlo, un violín.
- Sí, sí – exclama extasiado Antonio -. Nadie tocará nada. Yo mismo
prepararé la cola y el barniz, recurriré a la gubia, el martillo y el
punzón como cuando era aprendiz. Hasta las cuerdas las prepararé yo,
solamente yo, tal cual me indicáis. Nadie más participará en la
elaboración del instrumento, lo juro por Nuestro Señor.
- No blasfeméis, Antonio – responde el espeso zumbido que penetra en sus
oídos y le obliga a cubrirlos con ambas manos -. Esto es entre vos y
yo. Aún podéis retroceder.
- No – exclama Antonio, presa de frenesí -. Quiero la vida eterna.
- La tendréis – contesta el hada -, si es vuestro deseo. La tendréis en
el instrumento que vais a construir. En él usaréis vuestra propia sangre
y dejaréis en la cámara del medio vuestra alma, que desde entonces
permanecerá en la eternidad. Un violín mágico que podréis hacer aparecer
y desaparecer a voluntad. Podréis elegir a los propietarios quienes al
igual que vos, entrarán a formar parte de esa inmortalidad que
pretendéis y os acompañarán por siempre.
- ¡Cómo! ¿qué clase de eternidad es la que debo compartir con otros? Yo
quiero la inmortalidad, no quiero morir.
- No seáis necio, Antonio ¿cómo podéis pretender eternidad en la
materia? Será vuestra alma, conciente de sí misma y de vuestra locura la
que persistirá en el violín encantado. Vuestros elegidos os acompañarán
involuntariamente -. Un remolino de carcajadas levanta algunos copos
de nieve del suelo - Elegidlos bien, no vayan a martirizaros por tu
loca pretensión que también los condena a ellos –. Otro remolino a causa
del viento furioso que sopla con intensidad creciente -. Es cuanto
puedo ofreceros, Antonio. Adiós.
- Esperad – grita Antonio inseguro -. Esperad.
La brisa cesa tan sorpresiva cual fue si inicio.
5
Mi parentela, Casola, numerosos tíos y tías, primos y primas de
apellidos entrecruzados, nunca pudieron ocultar la peculiaridad de ser,
en mi opinión y para usar un eufemismo cariñoso, excéntricos y, hasta
donde recuerdo, el tío Ángel, para mí el más centrado de todos, tampoco
escapó de esa peculiar manera de ser. Cuando estaban juntos, en los
cumpleaños de alguien, primero y en los velorios después, al observarlos
con mis ojos niños primero y de adulto después, nunca pude sustraerme
de la impresión que me causaba el ver su manera peculiar de mover las
cabeza y esa entonación que dan a las frases al hablar, la cual, sin
importar el orden de prioridad del apellido Casola, es muy fácil de
identificar a los miembros de la familia Casola.
La vieja casona de la playa se demolió hace mucho tiempo, después que
murieron la tía Petronila y poco después el tío Florencio, ya entonces
convertido para mí, adolescente, en un personaje mítico del cual, al
escarbar con cuidado vida y milagros, me significó descubrir muchas
cosas acerca de él, pero muy pocas relacionadas al hecho de que poseyera
un carísimo Stradivarius.
Supe que tenía un hijo al que nunca veía, supe que era afecto a la
música y ejecutaba varios instrumentos y pese a las invitaciones que
recibió en su juventud, nunca se aplicó profesionalmente a la música y
solo, encerrado en su cuarto, su arte escurría por debajo de las
rendijas de la puerta y la ventada que lo aislaron del mundo. La música
ejecutada por él era maravillosa, por un lado debido a su virtuosismo y
por otro, a la innegable nobleza del violín al que sabía arrancar
conciertos de Vivaldi, Pregolesi, Boccherini, Gretry, Couperin y Mozart,
a los que identifiqué a medida que mis conocimientos musicales se
volvieron más amplios con el estudio.
Pese a mi curiosidad centrada en el tío Florencio, nunca pude mantener
con él una conversación razonable, sencillamente porque su negativa a
habar con nadie. La última vez que lo vi fue al retirar el viejo piano
vertical alemán Augusto Dassel con destino a casa, comprado por papá,
cuando consideró que tomaba en serio las lecciones de doña Cándida, la
directora del Instituto Chopin y pudiera seguir mis ya avanzados
estudios. Recuerdo que entonces el tío vestía su camisón de dormir,
incluido el ponpón en la cabeza, pese a ser bien entrada la mañana y les
llenó de improperios a los changadores que luchaban contra la empinada
escalera, el enorme peso del piano, los gritos destemplados del tío
Florencio y los gestos de mamá, que quería apaciguar a los trabajadores,
que en un momento casi reaccionaron contra el gratuito agresor.
Crecí. Mamá enfermó y murió. La tía Petronila murió en el año 1961 y
desde entonces no volví a visitar la vieja casona de la playa Casola,
que después del fallecimiento, en circunstancias extrañas del tío
Florencio, pasó a manos de los herederos que, para terminar los
conflictos habituales cuando hay algo por heredar, acabaron por
venderla y algún tiempo después fue demolida para convertir el área en
playa de atraque de vapores de cabotaje de poco calado, como fueron
siempre los que comerciaban con los Casola. De a poco se olvidó este
nombre y se la conoce ahora como playa Montevideo.
Nunca supe nada más del Stradivarius del tío Florencio y supuse que como
las demás cosas y el propio edificio, pasó a otras manos, para que los
herederos dispusieran de dinero, que resulta más convincente que un
violín viejo y se puede repartir con mayor facilidad.
A veces le abraza a uno la impresión de vivir un tiempo detenido,
desenvuelto en la abstracción del retorno al pasado, es cuando se siente
capaz de recuperar sonidos e imágenes perdidos en la memoria, con
claridad y presencia tal, que se integran al presente y se participa de
ellos como observador pasivo e invisible a través esa resquebrajadura,
sin capacidad de influir en esas sombras fantasmas.
El golpe seco de una puerta que se cierra con una ráfaga de viento,
puede ser suficiente para liberar la imaginación desbocada,
incontenible, igual a un drogadicto al quien le resulta imposible eludir
el delirio que se apodera de él.
A veces es divertido, otras, hasta resulta humillante estar ahí, en
medio de situaciones cuyos desenlace son conocidos, porque claro, le
ocurrieron a uno en el pasado y sin embargo, al concluir el paseo, no se
puede sino permanecer absorto en la melancolía que causan esas
proyecciones cuando se adueñan, tan vívidamente de la realidad, que se
convierten en la realidad misma.
Por otro lado, todos sabemos que los muertos ven la vida deformada y
quienes cuando encarnados eran malignos, lo siguen siendo después, con
el agravante de creer que aún están vivos y con capacidad de influir en
la vida, sin percatarse de su condición vibrátil de recuerdos en donde
toda su maldad no es otra cosa sino las ondas que les sobreviven y los
muertos son ellos sin serlo quienes encuentran la manera de adueñarse de
quienes ocupan su lugar al otro lado del umbral, convencidos de
satisfacer ese anhelo persistente que no pueden superar en su condición
de almas irredentas ni les va a ser posible superar ahora que están
muertos. Se aferran, se aposentan, renuevan su maldad, hieren con saña a
los otros sin sentido de mesura, pues al carecer de vida, ya no manejan
esas fronteras impuestas por la necesidad de disimular emociones y
rencores. Están solos en la soledad de su muerte, libres del equilibrio
a que obliga la vida y realizan sin retaceos todo cuanto alguna vez
quisieron hacer. Buscan venganza para el dolor padecido, la locura que
los manejó, las alucinaciones que tuvieron y hasta para su propia
muerte, como otra farsa de la que se apropian solamente para atormentar a
los vivos, ajenos a cualquier sentimiento, los muertos son meros
idiotas de la nada. En algunos casos, hasta se apoderan de un cuerpo, en
otros casos de una conciencia y en más raras ocasiones, los muertos
sufren de una metástasis tal, que les permite integrar a su destino a
un ser que, por alguna razón, les interesa. La única condición es que
esté también muerto.
6
Al principio adjudicaron el encierro del maestro Antonio a una más de
esas excentricidades que se apoderaron de él en los últimos años, decían
con cierto regocijo no carente de escarnio que sin pasar desapercibido a
Omobono, tampoco consideró motivo para recriminar a los obreros del
taller ya que él mismo era incapaz de contener la risa ante las
ocurrencias del viejo luthier.
Sin embargo, después de quince días de encerrado en su habitación de
donde echó a su esposa que al no serle permitido dormir en el lecho
conyugal, primero se sintió despechada para luego comenzar a preocuparse
en serio. Antonio se desentendió por completo de los negocios
inmobiliarios y del taller. No comía y al parecer, tampoco dormía, pues
ni bien la temprana oscuridad del invierno se espesa, el brillo
inconfundible de las candelas tiembla a través de las rendijas de la
puerta de su dormitorio sobre el corredor y de la pequeña ventana que da
sobre la Piazza San Domenico y cuando la familia, al acabar la jornada
se reúne a cenar, calentados por el acogedor fuego del hogar, Antonio
continua encerrado en su habitación solo, indiferente al paso del
tiempo.
Una que vez salió a exigir algunas herramientas del taller y más velas,
después de casi ocho días de permanecer en su cautiverio. El aspecto de
su marido sobresaltó tanto a donna Antonia como a sus hijos, que en ese
momento compartían la cena. Los ojos de Antonio, desorbitados, brillan
sin vida rodeados de profundas ojeras. La barba crecida, la ropa sucia y
maloliente, el cabello hirsuto le cae sobre la frente y hasta el
elegante bigote y la barba que gasta se convirtieron en una maraña de
pelos revueltos que transmite a sus facciones, en general nobles y algo
taciturnas, el aspecto bárbaro y grotesco de un animal amenazado.
- Lo voy a conseguir…,¡eternidad! ¡eternidad! – masculla una y otra vez y
cuando lo quisieron detener, se puso tan violento que al final Omobono
exclamó:
- Déjenlo, nuestro padre debe saber lo que hace –. Antonio tomó lo
necesario y volvió a encerrarse en su habitación donde había todo lo
necesario para fabricar el violín que de a poco adquiere forma bajo sus
bellas manos laboriosas.
Usó el trozo de arce para el fondo, los lados, el mástil, la cejilla y
el puente, en la tapa abetos y las partes interiores, sauce y preparó
sobre la mesa para detalle final, piezas de nácar, marfil y ébano para
incrustarlos a los lados, alas clavijas y a la cejilla.
- Está casi concluido –. Toma con una mano el violín y lo mira a la luz
de un sol que desde el cielo límpido derrama su claridad diáfana, casi
olvidada en esos días y por un instante, en un destello fugaz, pareciera
ocurrir una transmutación espiritual entre el creador y su obra –.
Sólo falta aplicar el barniz – dice a modo de invocación -, mezclado
adecuadamente con mi sangre y entonces, por fin, el hada estará obligada
a concederme la eternidad. Confío en ella. Cumplió una vez, ahora lo
hará también – y enseguida lanza una risotada que hace temblar la casa y
sobresalta a sus habitantes con a causa de esa risa que les suena
lunática, ajena a este mundo. Se santiguan y al mirar a través de la
ventana, notan que el hermoso cielo de un momento atrás, luce plomizo y
comienza de nuevo a nevar.
Cuando entran al cuarto unos días después, hallan a Antonio agonizante a
causa de la pérdida de sangre ocasionada por la profunda herida que se
causó al clavar su daga muy cerca del corazón. En el piso, el charco
coagulado despide ese olor repelente que les hizo forzar la puerta y
envuelve el cuerpo del maestro, sofocado en su respiración agónica.
Sobre la mesa descansa un violín casi etéreo en su hermosura, con la
inscripción: Antonius Stradivarius cremonensis faciebat anno 1709,
resplandeciente a la luz de las candelas, como si la vida del hombre
exhausto caído en el suelo, se hubiera traspasado a él. Las llamas
tiemblan sobre la suave lámina de barniz que lo cubre. Nunca Omobono
había visto algo ni remotamente parecido dentro de la inmensa cantidad
de instrumentos musicales creados por su padre. Algo simplemente
indescriptible. La perfección de sus líneas, la tensión de las cuerdas,
las clavijas, que parecen vibrar pese a estar inmóviles, el conjunto del
que emana una energía vital inexplicable, hizo que Omobono fuera
incapaz de reprimir por más tiempo la emoción y se echó a llorar a causa
del desconsuelo que despierta siempre la conciencia de la perfección.
7
No escuché ningún ruido, pero al llegar a puerta del vestíbulo, los vi a
todos sentados a la mesa del comedor: la tía Petronila, el tío
Florencio, Kila, el tío Jerónimo, el abuelo Quintín, mi mamá, el tío
Ángel y algunas personas más a las que no pude identificar, aunque sin
duda son parte de la familia, por estar adherido a ellos los rasgos y
gestos que hacen con la cabeza y el murmullo que asciende una octava
para enseguida bajar otras dos. También estoy yo, sentado de espaldas al
vestíbulo, enfrentado al grupo que me observa con sus ojos encerrados
por las grandes ojeras que los contorna y destacan sobre la piel blanca y
pálida de sus rostros coronados con cabellos de distinto largor y grado
de canosidad, peinados de manera novedosa algunos, como el tío
Jerónimo, con el cabello partido en la mitad del cráneo o mamá luciendo
el eterno rodete que le identifica en mis recuerdos, la tía Petronila
con el pelo estirado hacia atrás, el tío Ángel bien peinado y el bigote
recién arreglado, eso era evidente, Kila despeinada. Falta Ninina, que
desde luego no puede estar y a la que no veo desde hace añares. La
recuerdo con un pícaro flequillo sobre la alta y noble frente bajo cuyas
cejas resplandecen sus hermosos ojos negros. Su presencia, por seguir
viva, le quitaría al ambiente ese aire de irrealidad desconcertante y
sin absurdo, donde los presentes no me miran a mí, el anciano de 65 años
que tras subir con gran esfuerzo los escalones de mármol gastados
recupera el aliento, sino al niño sentado frente a ellos, que soy yo,
también muerto, porque ¿puede haber acaso algo más muerto que un niño de
once años contenido dentro de un hombre de 65?
El que ni siquiera perciban mi presencia y la atención con que miran al
chico me produce tal desasosiego que no sé qué hacer, pues a fuer de
sincero, es preciso señalar para dejar claro, todos ellos, los presentes
en esa reunión de familia, murieron hace un tiempo enorme.
8
Il prete rosso me dedicó este poeta cuando le hice llegar el violín que
construí guiado por mi hada buena – explica Antonio a su cura confesor
-. Le pareció maravilloso y lo es… El poema es hermoso y lo aprendí de
memoria. Escucha:
L'Inverno
Aggiacciato tremar trà nevi algenti
Al Severo Spirar d' orrido Vento,
Correr battendo i piedi ogni momento;
E pel Soverchio gel batter i denti;
Passar al foco i di quieti e contenti
Mentre la pioggia fuor bagna ben cento
Caminar Sopra il giaccio, e à passo lento
Per timor di cader gersene intenti;
Gir forte Sdruzziolar, cader à terra
Di nuove ir Sopra 'l giaccio e correr forte
Sin ch' il giaccio si rompe, e si disserra;
Sentir uscir dalle ferrate porte
Sirocco Borea, e tutti i Venti in guerra
Quest' é 'l verno, mà tal, che gioia apporte.
- Le escribí una carta, excusando la tardanza por entregar el
instrumento, mira, aquí está:
Cremona 12 Agosto 1708
Os ruego perdonéis el retraso con el violín, ocasionado por el
barnizado de los crujidos grandes, que el sol no puede re-abrirlos. Sin
embargo, vuestra excelencia recibirá a cambio otro instrumento recién
concluido, con su estuche. Siento no poder hacer más para serviros,
pero estoy seguro que este violín satisfará vuestras necesidades de
precisión y rotundez. Por mi trabajo, por favor enviadme un filippo. Es
cierto que vale más, pero para mí, el placer de serviros y el
significado de este instrumento hacen que me satisfaga con esa suma que
consideraréis irrisoria, como buen conocedor que sois de los violines.
Habéis sido muy atento al dedicarme la poesía que me llegó con vuestra
última carta y forma parte de Il Cimento dell'Armonia e de l'Inventione.
Muy apropiado, si consideramos las circunstancias que dieron origen a
este violín que paso a vuestras manos. Si yo puedo hacer algo más por
vos, os ruego me lo ordenéis y besando vuestra mano quedo de su
Excelencia, su más fiel servidor
Antonio Stradivari.
9
El violín semeja un cuerpo yerto, con el arco al costado único brazo
extendido y el conjunto, una vida consumida que reposa inerte, al lado
del féretro que pronto lo irá a cobijar. Su interior vacío de cuanto que
alguna vez fue vida y sonidos. Las clavijas, ojos sin vida, permanecen
fijos en el vacío silencioso de su mundo quieto, mudo, sin esperanzas.
Las cuerdas se prolongan y crean una pequeña panza inmóvil en el puente,
para acabar en la curva sin piernas del cuerpo que albergó tanta
melodía.
Apenas acabo de deletrear con dificultad la inscripción cuando brota del
violín su voz fascinante, robusta, nítida en los tonos agudos tanto como
en los medios y en los graves, en obvia superioridad del instrumento
sobre esa estática realidad de fantasmas y se desata y gira a mi
rededor. Me envuelve el deslumbrante pentagrama en un juego de escalas
cromáticas donde las corcheas, las fusas y las semifusas burlan y
escapan de la prisión de las 5 líneas, para crear un fraseo tras otro en
la sucesión que caracteriza al invierno de “Las cuatro estaciones” de
Vivaldi, que nace con un allegro non molto para enseguida convertirse
en el lento que precede al allegro final de la pieza magnífica, el
cuerpo melodioso del concierto, donde al acompañamiento repetido,
quiebra con vehemencia inesperada el acento ingenioso de un fraseo para
construir un juego a dos voces reiteradas y sostenidas que aunque siga
inmóvil, mana de las cuerdas del Stradivarius del tío Florencio desde la
mesa del comedor, alrededor de la cual está sentada la parentela. La
música está allí mientras observan al niño sentado frente a ellos y yo
los observo a todos, absorto en la inexplicable situación a que me
obliga lo insólito de esa puesta en escena sin sentido.
Hay un miedo que se acumula arrebujado en las horas que deja vacío el
día y crece, canceroso y mortal, dentro de los recovecos de las horas y
los silencios de las palabras, detrás de las recovas negras y sombrías
que aguardan amenazantes, ocultas en la alegría engañosa de la que nos
alimentamos para aplacar el hambre cada vez más urgente del miedo.
Desciendo las gradas de mármol gastado a toda prisa, temeroso de ser
alcanzado por su desvanecer y acabar consumido por las sombras
acumuladas a mi espalda, a las que siento como presencia amenazadora,
furiosa a causa del despoje de que son víctima al huir yo con el tesoro
escondido en ella pues en pos de él se deshace y desaparece la
circunstancia fantástica que abrió ante mí su misterio para cobijarme,
con el solo objeto, lo comprendo ahora, de recibir el violín, que
encerrado en su estuche, sostengo firme en una mano mientras la otra,
trémula, resbala sobre el pasamanos gastado de la baranda de hierro que
se desliza del lado opuesto a la pared.
10
Desmenuzo el tiempo transcurrido sin encontrar nada muy diferente al
ayer, pese a que hasta hoy transcurrieron 20 años y en ese ínterin, me
informé acerca del instrumento y su creador y, como soy algo obsesivo
con las cosas que emprendo, gasté mucho dinero y tiempo en la búsqueda
de algún dato que me permitiera, en primer lugar, aprender algo acerca
de ese violín tan particular y en segundo y tal vez el más importante,
el por qué vino a parar en mis manos. Lo cierto es que fuera de la
información científica y conjeturas, no pude por mucho tiempo, descubrir
nada esencial o extraordinario.
Supe, por ejemplo que en la Mid Sweden University (Mittuniversitetet) de
Suecia, un grupo de investigadores utiliza la tecnología moderna para
tratar de descubrir los secretos de estos violines, pero con los
resultados obtenidos hasta el momento, comenta un artículo, "no es
posible reproducir los violines Stradivarius de manera exacta, desde el
momento en que la madera con que están hechos es un material vivo con
grandes variaciones naturales”, conclusión por demás ingenua, me parece.
Por otro lado, me enteré también que los profesores Tinnsten y
Carlsson, investigan la posibilidad de copiar los violines Stradivarius
con ayuda de la tecnología moderna facilitada por potentes computadoras,
para así crear un violín que posea las mismas propiedades acústicas
que los Stradivarius. Este trabajo que avanza por etapas, dedica la
primera a la realización de cálculos relativos a la parte superior del
violín, dicen que "con la ayuda de los métodos de optimización
matemáticos más avanzados, podemos determinar qué forma debería tener la
parte superior de un violín para lograr las mismas propiedades que un
Stradivarius genuino" y agrega el articulista, una opinión personal que
para mí es bastante obvia y consiste en que “la razón de por qué no es
posible simplemente copiar la forma exacta de esa parte del violín, o
todo él por completo, es que no sólo se trata de una cuestión de forma,
sino también del material de construcción, madera de un tipo particular,
sin olvidar que tiene trescientos años de edad”.
En otra oportunidad me enteré que un equipo de científicos
estadounidenses “demostró que parte del secreto se esconde en los
productos químicos creados por los maestros fabricantes de violines, que
en su día trataron a la madera, pues éstos no aparecían en los
instrumentos fabricados en Londres o París por sus colegas
contemporáneos, ni tampoco en los instrumentos realizados actualmente”.
Para poder analizar la composición de los delicados instrumentos, “los
científicos del departamento de Bioquímica de la Universidad de Texas
utilizaron una resonancia magnética y un espectroscopio de infrarrojos”.
Según los investigadores, estas diferencias, motivadas en gran parte
por las distintas técnicas de preservación de la madera, fueron las que
afectaron a las propiedades acústicas y mecánicas de los instrumentos.
Para desvelar el misterio de estos violines y sobre todo, para poder
fabricar hoy en día otros exactamente iguales, habrá que conocer mejor
la química del proceso.
Por lo tanto, la constitución y estabilidad de la madera, dicen, tienen
una gran influencia en el sonido del instrumento y de ahí la importancia
de analizar todos sus componentes para intentar conseguir una réplica
exacta siendo “uno de los misterios de estos violines, su forma de
fabricación, puesto que pese a los múltiples intentos a lo largo de los
siglos, todavía no se ha conseguido fabricar otro con una acústica
exactamente igual”.
En medio de esas banalidades, el río de la vida derrubió sin
misericordia mis riberas y al final me quedé solo dentro de esta casa
vetusta donde vivo, con su revoque de paredes desprendido y el
cielorraso que cada tanto abre un boquete y permite observar las
telarañas que se formaron entre esos trozos de lona enyesados,
sostenidos en sus montantes de madera deslustrada que alguna vez fueron
elegantes y vistosos. Su ruina empieza por uno de los vértices que se
desprende y cuelga una punta dejando caer sobre el piso, sobre la mesa,
si no sobre mi cabeza, ese montón de tiempo escondido entre el
cielorraso y los tirantes, alfajías y tejuelas del techo, en donde uno
piensa que sólo debería habitar el aliento de la casa que, como en mi
niñez, me vuelve a parecer enorme.
Es cierto, quedan los fantasmas. Todas las casas viejas tienen
fantasmas. Ninguna puede escapar a ese destino. Los cobija hasta ser
demolidas y sobre sus escombros se construyen nuevos edificios y los
fantasmas que le son propios, acaban por extinguirse con ellas. Ya no se
mudan a la construcción que va encima de los escombros y simplemente,
se esfuman en la nada a la que pertenecen. Hay ciento de pruebas y casos
diseminados en historias y relatos, cuentos y novelas, que certifican
lo que acabo de afirmar y nadie con una pizca de sensibilidad, escapa a
la extraña sensación que se apodera de uno ni bien traspasa el umbral
de las casas encantadas, entre cuyas paredes la comedia humana tuvo
oportunidad de desenvolverse en los variados matices que le
caracterizan, siendo el más destacado de ellos el que se mantiene como
dueño y patrón de los demás, que a veces se ocultan en sus recovas,
sigilosas, otras, aprovechan ciertas coyunturas de la vida presente para
ocupar provisoriamente el centro de importancia que en realidad no le
es propio, porque el patrón domina todas las circunstancias, sólo que a
veces, debido a las vibraciones que se adueñan de la casa, le obligan a
apartarse, a ocultarse en realidad, pues el presente puede ser dañino a
su condición.
Con Antonio alcanzamos cierto grado de afinidad difícil de explicar.
Cada vez nos escribimos con mayor frecuencia, tal vez porque a medida
que uno envejece se parece más y más a cualquier otro viejo de cualquier
otra época. Supongo que esta correspondencia epistolar irá a valer
algo y servirá para explicar tanto su angustia como la de quienes la
compartimos con él y es probable que mis descendientes, hartos de verme
estar, de verme morir de a poco, sin entusiasmo, al final exclamen con
satisfacción: - Pero, ¡mirá lo que se tenía guardado el abuelo! El
Stradivarius y estos papeles viejos ¡valen oro!, porque si no lo llegan a
valer, estoy seguro de que van a recibir el mismo tratamiento que los
otros que guardé con cariño durante tantos años, debido a mi esperanza
de alguna vez ser recordado como escritor. Estoy seguro que los harán
desaparecer, pues ¿a quién le sirve un archivo maloliente una vez muerto
el viejo maniático que lo cobijó?
11
El duelo sale ceremonioso de la casa después que la noche hubo caído y
tras la lectura de unas palabras de elogio al difunto enviadas por su
antiguo amigo, el prete rosso. El texto lo ataron con cinta negra, para
ser enseguida colocado dentro del ataúd, entre los dedos rígidos del
muerto.
El cortejo, con los acompañantes vestidos de negro, forma dos filas
donde los primeros de cada una de ellas portan sendas hachas fúnebres y
farolitos blancos de papel para resguardar del viento la llama de las
velas. El féretro va sobre una mesa cubierta con un largo terciopelo
negro tachonado con estrellas doradas y plateadas, que cubre a los
peones que la portan.
Caminan sin prisa en dirección a la iglesia en cuyo patio se encuentra
el cementerio y cada esquina es una estación donde el sacerdote ora,
coreado por el séquito. Los pocos transeúntes saludan el paso del
féretro descubriéndose los hombres, persignándose las mujeres.
El cementerio está a la vista y oigo el tañer de las campanas que doblan
a difunto.
Despierto asustado. Miro a mi alrededor con la respiración agitada,
hasta cerciorarme que estoy en mi pieza y en mi cama . Enciendo el
velador y me tranquilizo del todo. El violín descansa en su sitio. No
soy aficionado a él, prefiero el piano, pues me resulta un instrumento
musical más sobrio y tolerante, menos dado a quisquillosidades y
aullidos histéricos al menor error del ejecutante, pero ya que me fue
dado, lo guardo sin cariño pero con respeto.
Temeroso de su despertar, lo acaricio cada noche con dedos lánguidos y
percibo la frialdad del cuerpo desnudo que descansa, ya no en el viejo
estuche, sino sobre el suave terciopelo del féretro, que guardo en mi
dormitorio junto al ropero de espejo biselado que heredé de mamá, desde
que lo compré para mi uso personal, hace ya varios años, del remate que
hizo una funeraria en quiebra y que ocuparé, en reemplazo del violín,
cuando después de muerto, me integre al Stradivrius, donde me esperan
todos aquellos a los que Antonio, por algún motivo, consideró compañía
interesante para compartir su eternidad.
EL INVIERNO
Tremor helado entre las nieves frías
al soplido duro del horrible viento,
preciso es mover los pies cada momento
castañeo de dientes en la boca mía.
Ante el hogar alegre los quietos días
Sin importar la lluvia que baña a ciento;
andar sobre hielo a paso lento
por miedo a consumir las energías.
Correr y resbalar y caer a tierra,
y de nuevo sobre el hielo ir a zancadas
hasta que reacio ceda a la porfía.
aullando tras las puertas bien cerradas
Es invierno pero da tanta alegría.
(Traducción libre)
EL MUERTO
Al abrir la puerta y verlo, supe que estaba muerto. El ave, grande y
silenciosa, envuelta en su soledad profunda, me recibió posada a un
costado del cuerpo. Fue entonces, al desplegar sus alas, cuando
comenzaron a fluir las imágenes y los recuerdos en la monótona cadencia
reiterada de ir hasta el final para volver a comenzar de nuevo. Se
agolparon las emociones. Se mezclaron las imágenes y acabó por
extinguirse la conciencia de alegrías y tristezas, de sueños y
esperanzas. Sólo persiste el miedo.
No es fácil ver muerto a quien pocas horas atrás se trató con
familiaridad y aceptar que cuanto constituyó una vida, acabe convertido
en ese cuerpo, casi obsceno en su indefensión y alrededor del cual se
presiente, invisible, la fuerza desesperada y tenaz que durante tanto
tiempo lo mantuvo vivo.
Yacía atravesado en la cama, dueño de esa quietud irremediable que sólo
alcanzan los muertos. Los pies apoyados en el suelo – uno descalzo, el
otro dentro de la pantufla - y el torso sobre del viejo colchón,
cubierto a medias con la camisa que ya tenía puesta el día anterior.Lo
miré incrédulo y dije “a la pinta... ¡te moriste! “, como si creyera que
eso fuera imposible. Después lo toqué para acomodarlo. En partes
estaba frío, tibio en otras. “Se sigue muriendo”, pensé.Cae la noche y
estamos solos, el muerto en la cama y yo.Pero el miedo vino después,
cuando al día siguiente volví a casa para retirar algo y me recibieron
los escombros del tiempo guardados en pequeñas bolsas de basura llenas
de las hojas y ramas secas que no pudo sacar a la calle porque las hojas
secas, la suciedad y el viento norte lo superaron en tenacidad y
fuerzas.Para entonces, el silencio ya estructuró el manto que lo reduce
todo a una leve vibración indefinible dentro de esa ausencia sin
calafateo por donde escapan breves suspiros, destellos de voces,
murmullos agitados por la brisa suave del atardecer, como cuando el
viento ensaya su tenue silbo de frescor tras la jornada calurosa.
La habitación adquirió presencia como pared y techo para crear la
extraña sensación de ser ella - esa argamasa antigua - la que sorbe y
desgasta el esfuerzo del organismo aferrado a la vida. Echó una ojeada a
su alrededor: la vieja mesa del comedor con el plato del almuerzo sin
tocar, donde un pedazo de carne y una lechuga lucen marchitos. En
desorden, las pocas sillas destartaladas que restan del juego de
comedor familiar. La cama en un extremo y él ausente, sentado en uno de
sus largueros.
La oscuridad se coló por las rendijas con la brisa del viento este de
la tarde y el aroma a jazmines impregnó la habitación.Por mucho tiempo,
en las noches de luna llena, se encendía en el patio el jazminero,
motivo a la vez de preocupación y orgullo para él. Pero ya no existe. Es
sólo un reflejo del aliento de sombras que vuelven de un pasado
perplejo donde las cosas y el tiempo poseían sentido y tenían valor.Es
la hora que aprovecha la tarde para desperezarse en jirones que adhieren
la penumbra a las paredes y se apodera de ellas para crear islotes de
luz con lo que resta del sol que agoniza de a poco en otra noche.En un
recurso extremo se obligó a permanecer sentado aunque el puño ya se le
metió en el pecho y le impulsa a avanzar hacia la nube honda y
vacilante que flota frente a él.Escucha palabras, frases aisladas que no
pueden estar allí. Susurros muy antiguos. “Los recuerdos son como
mariposas”, dice, “giran y giran en redondo sin ir a ningún lado”.
El muerto, tendido en la cama, semeja un recuerdo perdido, un breve
sin sentido en el contraste entre el sosiego de su presencia, el
bullicio amortiguado de la calle y el parloteo que proviene de la casa
de al lado, flotando todo en el aire estancado del patio.Abrí la puerta y
prendí la luz, porque ya todo está a oscuras. Vi las sábanas arrugadas y
en desorden. Sin saber cómo, me sumergí en un tormentoso océano de
memorias que rompen desapacibles contra mi frente.Observo al muerto que
parece burlarse de mi al mostrar la placidez extraña que siempre
adquieren los rostros cuando termina de abandonarles la vida. Me senté a
su lado y admiré la tranquila expresión de sus facciones y pudimos
departir como viejos camaradas, como casi nunca fue posible mientras
estaba vivo. Lo acomodé en la cama, prendí un cigarrillo de los que
quedaban sobre la mesa y sin decidirme a nada comencé a fumar, pensando,
imaginando, tratando de controlar los tumbos del corazón que parecía
querer salirse del pecho.
Los trámites siguieron a esa comunión inicial. Vino la gente, la
funeraria, los parientes, el velorio, todo el ceremonial al que deben
someterse los muertos antes de ser enterrados.Ya en el féretro, el
muerto adquiere esa melancolía opaca que se apodera de uno tras terminar
la lectura de un libro.
En la casa cerrada, en cambio, persiste con intensidad, la fuerza de su
presencia. Él está allí, en las paredes de la habitación, en las
bolsas de la hojarasca, en la brisa de la hora, en las isletas de sol
sobre el revoque de las paredes desteñidas y desconchadas, en la humedad
de sus esquinas, en las vibraciones del silencio cruzado por murmullos,
en la agitación de las ramas del jazmín.Hasta es posible aspirar su
antiguo aroma y escuchar - como requiebros de tiempo - pisadas, risa de
niños, el ladrido de la mascota juguetona, el trajinar de la siesta...
El que todo siga igual, el llanto bajito y triste abismado en algún
lugar y las voces fantasmas que recorren las piezas de la casa vacía,
fueron la causa de mi miedo, ese miedo ubicuo que nace en la
convergencia de olvidos y recuerdos, de hechos ocurridos e imaginados
que me obligaron a permanecer en el patio, con una mano apoyada en el
picaporte de la puerta que da a la pieza donde el muerto ya no puede
estar, porque se lo enterró la tarde anterior.Sin embargo, al
encontrarme una vez más solo, como cuando lo descubrí, tumbado en la
cama con los pies apoyados en el suelo – uno descalzo, el otro dentro de
la pantufla - y el torso sobre del viejo colchón, cubierto a medias
con la camisa que ya tenía puesta el día anterior, se apoderó de mí ese
escalofrío premonitorio, irracional, la caricia helada que impulsa a
correr luego de lanzar un aullido de terror, la urgencia de hacer algo
por destruir la telaraña insidiosa que cierra sin contemplaciones
toda posibilidad a la huida.
Me armé de valor y abrí la puerta. El muerto seguía allí.Lo miré con
atención, con la desagradable sensación de estar en presencia de algo
conocido, ante la repetición de la imagen de un sueño preservado en la
retina con la memoria del despertar.El ave, grande y silenciosa,
levantó vuelo y quedamos el muerto y yo, sin comprender el contrasentido
de ese juego de espejos, el inclemente agolparse de la memoria que una
vez más, me embriaga en su alocada procesión de reflejos y sonidos
mientras el hálito helado sube y congela sin prisas el cuerpo muerto
y el silencio estructura un manto de niebla que reduce todo a una leve
vibración persistente dentro de esa ausencia sin calafateo que cubre la
luz en tanto la pieza de mi casa observa desde sus paredes
atónitas.Agobiado por tantas imágenes, me senté a su lado. Eso originó
mi miedo cuando llegué de vuelta a casa y me detuve frente a la puerta
de la habitación hasta armarme de valor. Entré.
Al abrir la puerta y verlo, supe que estaba muerto. El ave, grande y
silenciosa, envuelta en su soledad profunda, me recibió posada a un
costado del cuerpo. Fue entonces, al desplegar sus alas, cuando
comenzaron a fluir las imágenes y los recuerdos en la monótona cadencia
reiterada de ir hasta el final para volver a comenzar de nuevo.